
Derechos humanos - Desarrollo económico
La pobreza resiste en el Perú, entre la vulnerabilidad y la falta de oportunidades
Aunque el Perú logró reducir significativamente la pobreza durante la primera década del siglo, hoy más de nueve millones de personas siguen sin poder cubrir una canasta básica, mientras millones más viven al borde de la vulnerabilidad. En este escenario, superar la pobreza implica mucho más que aumentar los ingresos, tal como advierten expertos.
En la actualidad, más de un cuarto de la población peruana (27,6 %) sigue viviendo en situación de pobreza monetaria, una cifra que no logra revertirse tras el impacto de la pandemia del COVID-19. En total, más de nueve millones de peruanos habitan en hogares que no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir el costo de una canasta básica de consumo.
Carlos Aramburú, profesor principal de la PUCP y catedrático de la UP, sostiene que la pobreza venía descendiendo de manera sostenida hasta 2019, año en que la crisis sanitaria golpeó la economía nacional y afectó otras esferas del desarrollo social. Desde entonces, se ha producido una fluctuación que no ha permitido mejorar las cifras en comparación con la década anterior.
“El gasto per cápita mensual era de 986 soles en 2019, en promedio nacional. Bajó a 830 en 2020. Sin embargo, a pesar de este descenso, para 2024 mejoró solo a 890 soles, muy por debajo de la primera cifra. Si bien la economía se está recuperando lentamente, todavía no estamos al nivel que teníamos hace seis años”, señala.
Este retroceso se puede explicar por la combinación de alta inflación en 2022 y 2023 y un crecimiento económico débil, factores que frenaron el progreso alcanzado entre 2004 y 2019, cuando la pobreza se redujo del 60 % al 19 %. Así lo sostiene Víctor Sifuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE.
“Con una inflación nuevamente en niveles bajos y predecibles, el gran desafío es recuperar los ingresos reales de los hogares: hoy, su poder de compra aún está 5 % por debajo de los niveles de 2019”, asegura.

Uno de los cambios más llamativos del panorama actual es que la pobreza monetaria afecta ahora con mayor fuerza a las zonas urbanas que a las rurales. Aramburú detalla que, si bien la sierra rural y la selva rural siguen registrando las tasas más altas de pobreza (42 % y 36 %, respectivamente), Lima ocupa el tercer lugar con una tasa del 28 %.
“Eso no se había visto jamás en los últimos treinta o cuarenta años. Lima siempre ha sido la región del país que concentra casi un tercio de la población y que históricamente mostraba los niveles más bajos de pobreza”, remarca el especialista.
Víctor Sifuentes complementa esta observación al señalar que la pobreza pospandemia tiene un rostro distinto: más urbano. La proporción de pobres que viven en ciudades aumentó de 53 % en 2019 a 72 % en 2024, y más del 30 % de los pobres del país se concentra en Lima Metropolitana y el Callao.
“Se necesitan políticas sociales más focalizadas y eficientes, centradas en las zonas urbanas vulnerables, pero sin descuidar el impulso económico. Esto es especialmente urgente cuando el país acumulará en 2025 tres años consecutivos de incumplimiento de la meta fiscal, lo que limita el margen del Estado para actuar”, advierte.
Una vulnerabilidad latente
La situación podría ser aún más grave de lo que reflejan las cifras actuales. El investigador Carlos Aramburú observa que la tasa de vulnerabilidad en el Perú bordea el 35 %. Es decir, más de 10 millones de peruanos se encuentran en el umbral de la pobreza. Basta que ocurra un evento de magnitud, como una pandemia, para que pasen a formar parte de la población pobre monetaria.
“Si sumamos este porcentaje con el más del 27 % que ya son pobres en el país, se puede hablar de que casi un 60 % de la población podría encontrarse en situación de pobreza”, añade.
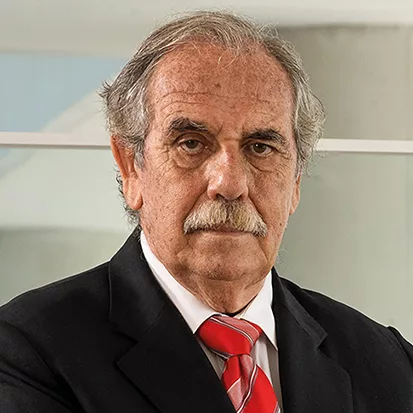
Esa frontera entre la pobreza y la vulnerabilidad es cada vez más delgada. Paola Bustamante, directora de Videnza Instituto, sostiene que existen tres factores que amenazan directamente a los hogares vulnerables: una enfermedad catastrófica (como el cáncer o una pandemia), la pérdida sostenida de ingresos —frecuente en contextos de informalidad laboral— y los efectos del cambio climático, como el fenómeno de El Niño o las lluvias intensas.
La especialista agrega un cuarto factor, más evidente que nunca en 2025: la inseguridad ciudadana. Delitos como la extorsión afectan directamente a bodegueros, emprendedores, transportistas e incluso a comedores populares. Aunque la pobreza monetaria disminuyó en 1.4 puntos porcentuales entre 2023 y 2024, el crecimiento del grupo vulnerable es claro.
“En la práctica no hay una disminución real, porque ese bolsón de personas vulnerables sigue siendo muy cercano a la pobreza. Es decir, pueden haber salido de la línea de pobreza, pero permanecen en una situación de alta fragilidad económica”, puntualiza.
Las dimensiones de la pobreza
Medir la pobreza va más allá de los ingresos. Implica considerar también múltiples dimensiones: inseguridad alimentaria, deficiencias en salud, educación interrumpida, infraestructura precaria, empleos informales e inseguridad ciudadana. Esta pobreza multidimensional puede resultar incluso más grave que la monetaria, si se toman en cuenta las profundas brechas estructurales del país en servicios básicos como salud y educación de calidad.
En esa línea, Víctor Sifuentes señala que en el Perú, un tercio de los niños padece anemia y más de un tercio de los peruanos sufre inseguridad alimentaria. Además, cada vez más afiliados al SIS o EsSalud acuden a farmacias privadas ante la demora en las citas y el desabastecimiento de medicamentos. Como consecuencia, el gasto de bolsillo en medicinas del 20 % más pobre representa el 13 % de sus ingresos, casi seis veces el promedio nacional.
“La reciente ola de inseguridad también golpea con más fuerza a los hogares y empresas pequeñas, convirtiéndose en un ‘impuesto’ adicional sobre los más vulnerables. Pero la pobreza también se explica por la debilidad institucional. Tenemos un exceso de distritos con escasa capacidad de ejecución, altos niveles de burocracia y conflictos sociales que frenan proyectos y oportunidades”, apuntala.
En cuanto al acceso a servicios básicos, Paola Bustamante comenta que cerca de seis millones de personas en situación de pobreza no cuentan con acceso a agua segura. Asimismo, información de la plataforma Propuestas del Bicentenario, basada en datos oficiales, revela que más del 21 % de los peruanos carece de saneamiento básico, y que solo el 55.5 % de los hogares tiene acceso a Internet.
“Hablamos de la multidimensionalidad en el acceso a servicios básicos y vemos que muchas personas tienen muy pocas oportunidades. Las condiciones de pobreza multidimensional son peores que las de pobreza monetaria”, precisa.

Paola Bustamante agrega que hacia fines del año pasado se aprobó que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) comience a medir la pobreza multidimensional, una iniciativa que se discute desde hace más de trece años, pero que recién podría concretarse. Aunque aún no se definen los parámetros y criterios, señala que, una vez implementada, es altamente probable que los resultados revelen una situación más grave que la pobreza monetaria.
“Si hablamos de sostenibilidad de un país, tenemos que atacar las brechas tanto de la pobreza monetaria como de la multidimensional, que está vinculada al acceso a servicios”, asevera.
¿Y las soluciones?
¿Pero por dónde pasan las soluciones, o al menos parte de ellas? Para Paola Bustamante, el primer paso es garantizar la estabilidad política y jurídica, ya que ambas generan confianza e incentivan la inversión en el país.
“Cuando hay inversión nacional o extranjera, hay pago de impuestos. Y cuando se pagan impuestos, se fortalece la caja fiscal. ¿Para qué? Para atender otros servicios y cerrar brechas como las de agua o Internet”, remarca.
La inversión es clave porque genera empleo. Sin embargo, Víctor Sifuentes enfatiza que el empleo adecuado —fundamental para salir de la pobreza— apenas ha alcanzado los niveles prepandemia hacia mediados de 2025, lo que refleja una economía que desde 2020 mantiene un ritmo de crecimiento mediocre.
“Mientras la productividad y la inversión privada sigan estancadas, la pobreza difícilmente retrocederá. Una lucha seria contra la pobreza requiere un crecimiento sostenido superior al 5 % anual, impulsado por una inversión que crezca a doble dígito. El Perú lo logró antes y tiene condiciones para volver a hacerlo”, asegura.
Para ello, la inversión pública también debe dinamizarse. Carlos Aramburú sostiene que es necesario incentivarla y dejar de verla como opuesta a la inversión privada. Explica que ningún empresario invertirá en un territorio sin servicios básicos de calidad, como acceso a Internet, hospitales o carreteras.
“ La inversión estatal, la inversión pública, pavimenta el camino para que ingrese la privada”, manifiesta.
Un voto consciente
Respecto a los programas sociales, Paola Bustamante señala que estos no logran solucionar el problema de fondo de la pobreza; más bien, funcionan como una red de protección que evita que la población más vulnerable empeore su situación. Iniciativas como Pensión 65, basadas en transferencias monetarias, no son suficientes para que una persona deje de ser pobre.
“La política social, cuyo brazo operativo son los programas sociales, no te saca de la pobreza. Necesitas garantizar que las personas tengan empleo e ingresos sostenidos para reducirla”, menciona.
El próximo gobierno enfrentará el gran reto de reducir no solo la pobreza monetaria, sino también la pobreza multidimensional, aquella que impide a millones de peruanos acceder a servicios básicos y oportunidades para salir de la vulnerabilidad. No obstante, esa tarea no recae únicamente en las autoridades: también demanda un voto informado y responsable por parte de la ciudadanía, lejos del fanatismo y la desinformación.
“Tenemos que elegir mejor. Creo que hay una responsabilidad de todos los ciudadanos, y ojo, que casi un tercio de los nuevos votantes del próximo año serán jóvenes menores de 29 años. (…) Debería formarse una masa crítica de ciudadanos que vigile los gastos de los gobiernos regionales y locales”, concluye Carlos Aramburú.









