
Derechos humanos - Diversidad e inclusión
De bodegas a ecosistemas digitales: el valor compartido como motor de inclusión
La digitalización dejó de ser una opción para convertirse en un imperativo competitivo. En el Perú, las bodegas y mypes enfrentan el reto de subirse a la ola tecnológica, mientras empresas y academia impulsan iniciativas de valor compartido que buscan reducir las brechas digitales y dinamizar el mercado.
En un país donde el teléfono móvil se ha convertido en una ex tensión de la mano para el 95.2 % de los hogares, la brecha digital en el Perú se manifiesta en una paradoja desconcertante: la desconexión entre el acceso básico a la tecnología y la adopción de herramientas que realmente potencien la productividad y la competitividad.
Si bien el 58.9 % de los hogares ya cuenta con acceso a Internet, un abismo se abre al observar que apenas el 35.8 % dispone de una computadora, o que las mypes y emprendedores aún no logran subirse plenamente a la ola digital.
Ante esta realidad, el sector privado ha asumido un rol protagónico, desarrollando iniciativas de alto impacto que buscan cerrar estas brechas, no solo a través de la tecnología, sino también con capacitación y un enfoque estratégico que va más allá de la filantropía.
Este paradigma empresarial es el del valor compartido, un concepto que redefine la responsabilidad corporativa como una oportunidad de negocio intrínseca. Para Rosa Patricia Larios-Francia, docente e investigadora de la Universidad del Pacífico, el papel de las empresas es fundamental, pero no desde una perspectiva caritativa.
“En el Perú, aún persisten desigualdades en infraestructura de conectividad y transformación digital, sobre todo en las regiones. Es por ello que el papel de las empresas en el proceso de cierre de brechas digitales es importante. No desde un enfoque filantrópico, sino como parte de su modelo de negocio”, sostiene la experta.

Se trata de una visión donde las empresas actúan no solo como agentes de desarrollo social, sino también como catalizadores de nuevos mercados, lo que, a su vez, genera una demanda creciente de personal capacitado y ecosistemas comerciales más robustos.
El enfoque está puesto en las bodegas, la columna vertebral del comercio tradicional peruano. Con más de 535 000 de estos pequeños negocios a nivel nacional, su relevancia es innegable: las bodegas y puestos de mercado abastecen cerca del 75 % del consumo masivo del país. Para estos negocios, la digitalización no es una opción, sino un imperativo de competitividad y sostenibilidad en un mercado cada vez más dinámico.
Madurez digital en las bodegas
La digitalización es un fenómeno natural que facilita la vida de las personas y, por extensión, de los negocios. Para las bodegas, este proceso se ha enfocado en dos frentes principales: el uso de redes sociales como herramientas de marketing y la adopción de billeteras móviles para transacciones financieras.
La implementación masiva de tecnologías como Yape o Plin ha ayudado a reducir el uso de efectivo, lo que impulsa las ventas en línea y genera un mayor acercamiento a la promoción de productos.
Sin embargo, el camino hacia una transformación digital plena es aún largo y lleno de obstáculos. Según un estudio de EY, el 62 % de las empresas peruanas siente que no tiene las competencias necesarias para iniciar este proceso, y solo el 37 % reconoce los datos como un activo estratégico.
Esta desconexión es aún más pronunciada en las mypes, cuyo índice de capacidad digital es de apenas 48 %, según el Ministerio de la Producción, muy por debajo del 63 % de las grandes empresas. Esta brecha no solo revela una falta de herramientas, sino también de conocimiento y visión estratégica para integrarlas en el día a día.
Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), destaca que “la digitalización ha ayudado bastante a que se reduzca lo que es el uso de efectivo, de billete”.

Este avance ha permitido a las bodegas ofrecer servicios digitales, pero también ha generado nuevos desafíos, especialmente en el ámbito de la gestión y la logística. Las grandes compañías de consumo masivo han creado sus propias aplicaciones para que las bodegas realicen pedidos, lo que obliga a los pequeños empresarios a navegar entre múltiples plataformas.
“El único gran problema para nosotros es que tenemos que estar ingresando a cada aplicativo de cada compañía para poder hacer pedidos”, comenta Choy, evidenciando una fricción que la tecnología, en lugar de resolver, a veces complica.
La digitalización completa de estos negocios, además, enfrenta barreras de infraestructura y regulación. Si bien el Estado tiene el rol de expandir la conectividad, la sobresaturación de las redes, como la que enfrenta la SUNAT, dificulta la implementación de herramientas esenciales como la facturación electrónica.
Choy explica que el segmento de contribuyentes del RUS, al que pertenecen las bodegas, “saturaría todo el ancho de banda” si tuvieran que emitir boletas electrónicas de manera masiva, lo que demuestra que la tecnología debe ir de la mano con una infraestructura robusta.
Del core business a la innovación abierta
Frente a estos retos, el sector privado ha decidido actuar de forma directa, desarrollando soluciones tecnológicas pensadas específicamente para las necesidades de las mypes.
Para Larios-Francia, estas iniciativas son la manifestación práctica del valor compartido. Las estrategias a implementar, explica, “dependerán del core business de las empresas; como capacitación y reskilling digital, a través de programas de alfabetización digital y formación en las diferentes habilidades necesarios por la Industria 4.0”.
Un ejemplo notable de esta filosofía es Zúper, la plataforma creada por el Grupo AJE. Mario Granda, gerente global de Omnicanal & Ecommerce de la compañía, explica que el proyecto nació de la necesidad de fortalecer la operación de las más de 535 000 bodegas, que en conjunto aportan cerca del 15 % del PBI nacional.
Zúper es más que una simple aplicación para pedidos; es un “ecosistema digital integral”. Con esta herramienta, los bodegueros pueden autogestionar sus pedidos, acceder a su historial de compras y visualizar el portafolio completo de AJE. “No se trata únicamente de tecnología, ya que también ofrecemos capacitaciones para que el uso de la herramienta sea efectivo”, asegura Granda.

Este enfoque de valor compartido ha permitido a la empresa apoyar la inclusión digital de más de 70 000 bodegueros, fortaleciendo su autonomía. Para Grupo AJE, los beneficios son mutuos: “Aseguramos una mayor cobertura de nuestros productos y consolidamos relaciones de confianza”, afirma Granda.
La iniciativa, que nació en Perú, ya se expandió a Ecuador, Guatemala y México, probando el potencial global de la tecnología local. En palabras de Larios-Francia, “el valor compartido se debe traducir en la generación de beneficios económicos y sociales desde las empresas hacia las comunidades, asociaciones, emprendedores y micro, pequeños empresarios”.
Además de la inversión directa, la académica destaca otra vía de alto impacto: “Una de las estrategias que están dando buenos resultados en el Perú, es el fomento de la innovación abierta, a través de concursos con retos empresariales, apoyo en el desarrollo de incubadoras y laboratorios que motiven a los emprendedores y mipyme locales”, señala.
Implementar tecnología es solo una parte de la ecuación. Para que la digitalización sea sostenible, es imperativo desarrollar un conjunto de habilidades en la población. Larios-Francia identifica un espectro de competencias que las empresas deberían priorizar en sus programas para potenciar tanto la empleabilidad como la productividad de las comunidades.
En primer lugar, “se debe priorizar el desarrollo de la alfabetización digital básica, desde manejo de dispositivos, navegación por internet y el uso de plataformas colaborativas”.
Este es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. A esto le siguen las competencias técnicas, como “el caso de Zoom, Teams, Google Workspace, entre otros”, así como concientizar sobre la importancia de la “ciberseguridad, para la protección de datos personales; manejo de software, herramientas digitales sectoriales, entre otras”.
Sin embargo, el componente humano es quizás el más crítico. La investigadora enfatiza que desde el desarrollo de competencias blandas “es importante promover la adaptabilidad al cambio tecnológico, pensamiento crítico y resolución de problemas, la comunicación digital efectiva, así como la autonomía y autoaprendizaje continuo”. Sin esta mentalidad de crecimiento, cualquier herramienta, por avanzada que sea, se vuelve obsoleta.
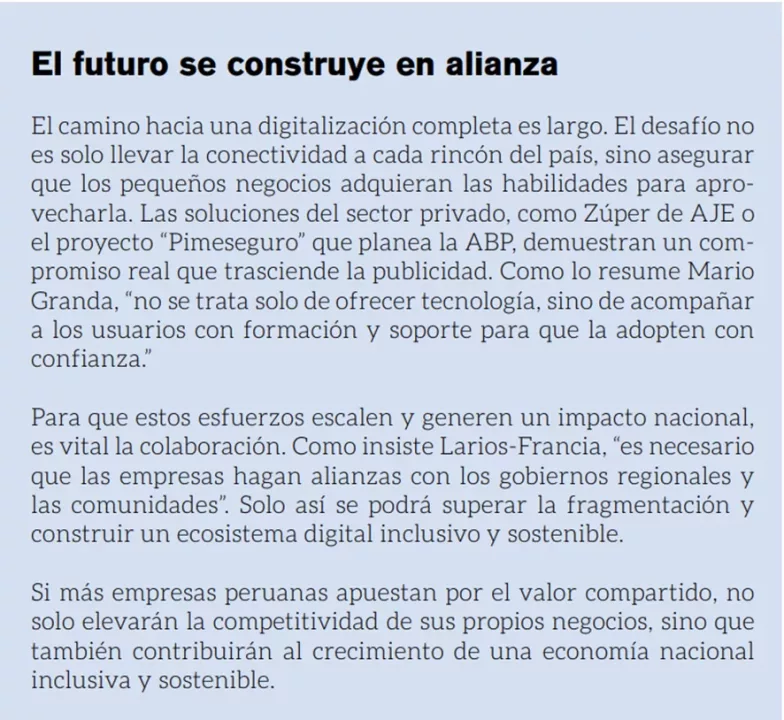
Los retos sistémicos
Si bien las iniciativas privadas son un motor poderoso, enfrentan un ecosistema complejo con desafíos estructurales. Larios-Francia identifica varios retos clave en la articulación entre el sector privado, la academia y el Estado para desarrollar ecosistemas de formación digital verdaderamente inclusivos.
“Los principales retos que enfrentamos son la fragmentación institucional, no hay una coordinación efectiva entre los diferentes actores del ecosistema”, afirma.
“Existen diferentes programas para apoyar el proceso de transformación digitales desde diferentes instancias del estado, y eso se traduce en duplicidad de esfuerzos”. A esto se suma “la falta de confianza por parte del ciudadano hacia las entidades de apoyo, como es el caso, del Estado, la academia y de la empresa”, añade.
Otro desafío crucial es la centralización. La docente subraya la necesidad de “promover la descentralización digital, promoviendo concentraciones en las regiones”, para evitar que Lima siga acaparando los beneficios de la transformación.
Finalmente, existe una brecha preocupante entre la formación académica y las necesidades del mercado. “Se ha evidenciado que la academia no avanza en las competencias demandadas por el mercado, faltando una apertura hacia la empresa, para considerar la actualización curricular que beneficie a todos”, concluye.









