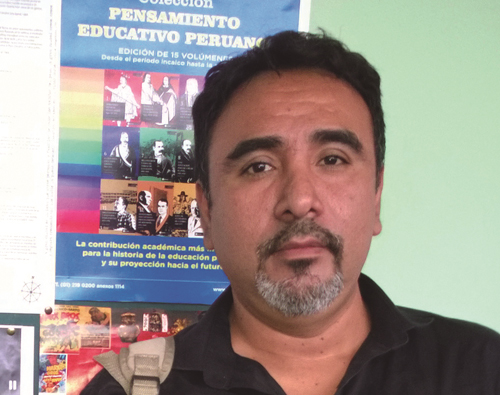
Por Luis Arbaiza
Consultor en Pedagogía de la Ciencia, Magister en Filosofía de la Ciencia y Biólogo Genetista
En los países que presentan óptimos resultados en las pruebas internacionales de ciencia escolar, la enseñanza incluye competencias temáticas y no temáticas. Las primeras son las clásicas biología, química, física, etcétera que también son impartidas en el Perú. Sin embargo, son las no temáticas las que marcan la diferencia. A éstas podemos categorizarlas en tres grupos:
1) Indagación científica: permite a la persona investigar los fenómenos a su alrededor con la curiosidad y sistematicidad de los científicos.
2) Tecnología: no se limita a usar computadoras o ensamblar robots, sino que alude a la creación y transformación de los recursos que hay a la mano para generar algo nuevo.
3) Epistemología: toma a la misma ciencia como objeto de estudio, de crítica y de análisis, permitiendo sustentar por qué algo es cierto o no, por qué sus procedimientos son justificables o no. Todas estas competencias son imprescindibles para el emprendimiento y la innovación, asimismo para vincular a la empresa con la academia y comprender los procesos de la transformación industrial, así como sus fenómenos sociales y cognitivos.
No obstante, en nuestro país se espera hasta la universidad para desarrollar estas habilidades, cuando la neurobiología sostiene que aproximadamente hasta los 21 años el cerebro tiene la oportunidad de desarrollarlas. Es más, si no hay estímulo estas destrezas mentales desaparecen como una semilla que no se riega por largo tiempo.
Hay evidencia de que estas capacidades están vivas en los niños peruanos, pero a medida que transcurren los años de escolaridad terminan por apagarse. El único lugar en el que pueden potenciarse estas habilidades, si es que se quiere una nueva generación de empresarios científicos, es la escuela.
Las competencias temáticas que son enseñadas en los colegios peruanos están muy bien detalladas en los documentos nacionales, pese a ello no estamos bien ahí. Esto se da porque los temas en cuestión, se limitan a ser escritos en la pizarra por el profesor, a ser copiados por los alumnos y convertidos en operaciones. En vez de ser así, estos conceptos deberían aplicarse en la vida cotidiana para mejorarla.
Por su parte, las competencias no temáticas no se imparten en la escuela, salvo algunas excepciones. Tampoco están claramente delineadas en los documentos curriculares y la epistemología simplemente no existe. Paradójicamente, los niños peruanos no están tan mal en este rubro y esto se debe a que estas competencias están vinculadas a habilidades mentales que pueden aprenderse en la vida; mientras ésta sea más dura y compleja más se desarrollan.
Uno no puede aprender por sí solo las partes de la célula, pero sí cómo hacer inferencias correctas, cómo manipular sistemas para mejorarlos o cómo determinar si algo es verdadero o falso. Estas destrezas sobreviven en la mente de los niños, pero es indispensable que sean maduradas. Los niños del país están naturalmente bien dotados para las ciencias. Sin embargo hace falta un empujón en la dirección correcta.
Para lograrlo, la currícula debe volverse amigable, rigurosa, sólida e incluir epistemología. La capacitación docente tiene que seguir el siguiente principio: para ser un buen profesor de inglés, hay que saber inglés, ya que de nada va a servir tener buenas dinámicas de clase sino dominas la materia.
Muchas de estas fortalezas cognitivas las tienen los biólogos, físicos e ingenieros, razón por la que la escuela debería permitirles entrar a las aulas. En cuanto a las competencias científicas, Perú es rico en materia prima sólo que falta trabajar en los estímulos. Así surgirá una nueva generación de ciudadanos capaces de transformar las materias primas, interpretar realidades y mercados. Asimismo, se dará lugar a una industria y una clase empresarial sofisticada y altamente científica.









