
Informes
Licencia social en la minería: ¿promesa de desarrollo o fuente de conflicto permanente?
La minería continúa siendo el principal motor de la economía peruana, pero su legitimidad se deteriora junto al aumento de los conflictos sociales. Expertos advierten que la llamada licencia social no puede reducirse a un trámite formal, sino que exige un proceso vivo de confianza, transparencia y respeto a las comunidades.
La minería aporta cerca del 10 % al PBI nacional y concentra cerca del 60 % de las exportaciones del país. No obstante, también es el sector más conflictivo en el ámbito socioambiental. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hasta julio de 2025 se registraron 199 conflictos sociales, de los cuales 150 permanecen activos. El 63 % de estos casos corresponde a disputas socioambientales vinculadas principalmente a actividades extractivas, sobre todo mineras.
Las cifras reflejan que la minería no solo genera riqueza, sino también tensiones profundas en torno a la gestión del agua, el acceso a tierras, la contaminación y la distribución de beneficios. Loreto, Puno, Cusco y Apurímac son los departamentos con mayor conflictividad, una tendencia que no ha disminuido pese a los esfuerzos de diálogo y las mesas de concertación.
“Estamos ante un momento clave. El país tiene proyectos listos para entrar en operación, pero enfrenta una parálisis por exceso de burocracia y conflictos sociales mal gestionados”, advirtió el Colegio de Ingenieros del Perú, que estima inversiones de más de US $8000 millones hacia 2028 si se logra destrabar once proyectos estratégicos.
El contraste es evidente, mientras el Estado y las empresas resaltan los beneficios fiscales y de inversión, las comunidades denuncian contaminación, incumplimiento de compromisos y ausencia de consulta previa.
“En Perú la mayoría de los conflictos sociales se han iniciado por impactos al medio ambiente, cuya oportunidad da opción a abrir puertas a otros tipos de reclamos como los incumplimientos de los acuerdos firmados en otros casos a demandas insatisfechas”, señala César Cuadros, CEO de Sustainability Consulting Group S.A.C., y director ejecutivo de Grupo de consultoría y asesorías empresariales GAE.

Licencia social: del discurso empresarial a la práctica comunitaria
El término “licencia social” se ha convertido en una fórmula recurrente dentro de los discursos corporativos y los documentos oficiales. En este contexto, la licencia social para operar (LSO) se ha convertido en un factor determinante. Aunque no existe una definición normativa, se entiende como la aceptación que una comunidad otorga a una empresa para desarrollar actividades en su territorio. Para el comunicador social y experto en industrias extractivas Guillermo Vidalón, la licencia social sigue siendo un concepto ambiguo.
“Se supone que significa contar con un respaldo social desde el inicio hasta el final de un proyecto, pero ¿quién determina si se tiene licencia y hasta cuándo? Si extrapolamos el concepto, un gobierno legítimo también podría perderla si las encuestas dicen que no tiene respaldo”, señala.
Para César Cuadros, el concepto ha perdido su esencia y “se ha convertido en toda una saga, más aún con la poca presencia y burocracias de los funcionarios del gobierno”.
En su opinión, la obtención de esta licencia no garantiza la estabilidad de las operaciones. “Más allá de haber logrado la licencia social y transformar en valor compartido acompañado de políticas de transparencia, diálogo oportuno y constante con la comunidad buscando beneficios en bien común, no nos asegura la permanencia o una operación sin paralización. Hoy las comunidades o propietarios del terreno superficial reclaman mayores beneficios económicos”, destaca.
La contradicción se hace más evidente cuando las empresas priorizan la viabilidad económica por encima de los impactos sociales. En muchos casos, su gestión se limita a ejecutar obras por impuestos o proyectos de infraestructura visibles (carreteras, estadios o sistemas de riego) sin apostar por procesos sostenidos de diálogo y construcción de confianza. Como resultado, la percepción que queda en las comunidades es que el verdadero desarrollo se mide a través de servicios públicos de calidad y oportunidades sostenibles, no únicamente en infraestructura física.

La desconfianza como herencia histórica
El escepticismo comunitario frente a nuevos proyectos mineros no surge en el vacío. Se alimenta de una memoria colectiva marcada por abusos, contaminación y represión social. Desde los pasivos ambientales en Cerro de Pasco hasta los desalojos violentos en proyectos auríferos del norte, la historia minera peruana está plagada de agravios.
La desconfianza se sostiene en cifras. Informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Defensoría del Pueblo registran que la mayoría de denuncias ambientales en el país están asociadas a la minería. El incumplimiento de estándares y la débil fiscalización estatal refuerzan la idea de que las comunidades deben defenderse solas frente a gigantes corporativos.
A ello se suma la minería ilegal e informal, que incrementa la degradación ambiental y proyecta una imagen negativa sobre todo el sector, sin distinción entre lo formal y lo ilícito.
La ausencia de confianza, además, genera un escenario riesgoso para la sostenibilidad de los proyectos extractivos. Así lo advierte Jean Pierre Baca, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).
“No puede existir un peor escenario para una operación minera que el de una población que se sienta engañada por un trabajador entusiasta pero altamente irresponsable. Estas acciones socavan la confianza que tiene la población y sus representantes en sus interlocutores mineros. Sin confianza es difícil avanzar en la materialización de expectativas y se arriesga la propia sostenibilidad de la operación”.

Consulta previa: un derecho pendiente
El Perú aprobó la Ley de Consulta Previa en 2011, pero su aplicación en minería ha sido limitada y cuestionada. Los procesos suelen ejecutarse con plazos acelerados, lenguaje técnico inaccesible y sin garantizar consentimiento informado.
La consecuencia es que muchos proyectos nacen con un déficit de legitimidad, lo que empuja a las comunidades a la protesta como último recurso.
La historia minera reciente ofrece contrastes claros. El caso de Tambogrande (Piura) en los años 2000 es recordado como un fracaso por la falta de diálogo temprano. La población rechazó el proyecto Manhattan y paralizó una inversión millonaria.
En cambio, Quellaveco (Moquegua) de Anglo American es considerado un ejemplo de buena práctica. A través de mesas de diálogo multiactor y mecanismos de transparencia como los Monitoreos Ambientales Participativos, el proyecto logró sostener la confianza.
“Lo que ocurrió en Moquegua es particular. El éxito radica en haber puesto a las personas al centro desde el inicio”, explica Jean Pierre Baca. Agrega que la licencia social no se compra ni se decreta, se construye con paciencia y credibilidad.
Comunicación comunitaria, un reto pendiente
Por otra parte, la sobrerregulación y la debilidad institucional agravan la conflictividad. Como explica el docente de la UARM, el Perú adolece de “una sobreproducción regulatoria” que no garantiza transparencia ni eficacia. Las empresas enfrentan plazos interminables para obtener permisos, mientras que la informalidad y la minería ilegal avanzan con impunidad.
La falta de legitimidad del Estado también juega un rol central. Según la Defensoría, en el primer semestre de 2025 se registraron 1335 acciones colectivas de protesta, lo que evidencia una ciudadanía movilizada frente a la incapacidad de respuesta gubernamental.
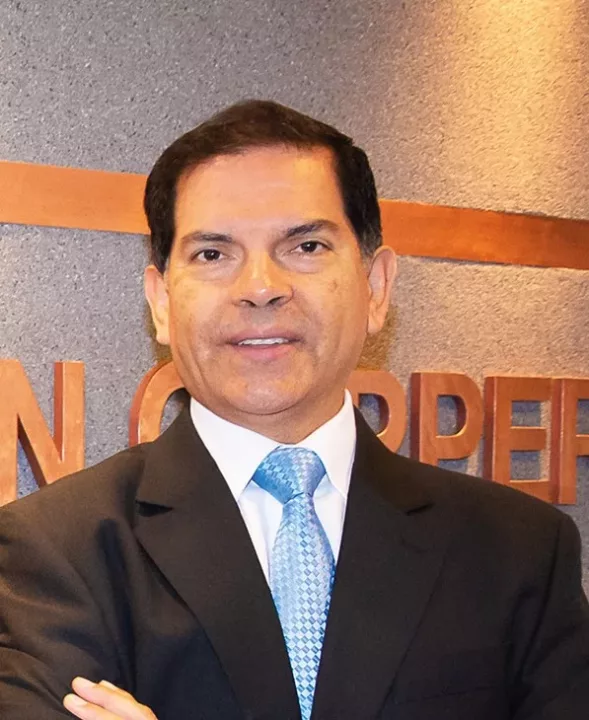
En la práctica, las empresas terminan asumiendo funciones que corresponden al Estado, lo que genera mayor desconfianza y tensión en las comunidades. Los casos de Antapaccay en Espinar y los Monitoreos Ambientales en Yanacocha y Las Bambas muestran que cuando se logra involucrar a la población en la toma de decisiones y en la vigilancia ambiental, los niveles de confianza aumentan, aunque no se eliminen del todo las tensiones.
La minería puede seguir siendo motor económico, pero solo si reconoce que su supervivencia depende de algo más que inversiones. Depende de relaciones justas y transparentes con las comunidades que cargan con sus impactos.
En ese sentido, la gestión social de las empresas mineras varía entre el diálogo genuino y la comunicación instrumental. Algunas compañías promueven espacios de participación real, mientras otras se limitan a estrategias para “convencer” más que escuchar.
“El primer paso para abordar un conflicto social es conocer y reconocer plenamente los factores que ocasionan las incomodidades a la población. Es necesario identificar a los actores y quienes incentivan a las masas. También es importante saber transmitir o comunicar mensajes neutrales que aperturen el diálogo sin provocar a los stakeholders, con el objetivo de establecer una mesa de diálogo, lo más importante de este proceso es conservar el diálogo”, propone Cuadros Mejía.
Como vemos, el reto del sector es también para los comunicadores so ciales y gestores comunitarios, y consiste en reconocer las asimetrías de poder y acompañar procesos de resolución de conflictos, más allá de transmitir mensajes corporativos.









