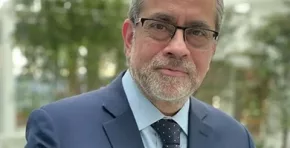Una década después del inicio del éxodo venezolano hacia el Perú, la integración laboral de esta población sigue siendo una deuda pendiente. Aunque el país alberga a más de 1.5 millones de venezolanos, solo 53.607 están registrados en planilla electrónica, según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a abril de 2025. Esta cifra representa apenas el 3.6% del total de migrantes venezolanos y solo el 1.28% de los 4.18 millones de trabajadores formales del sector privado.
A pesar de contar, en promedio, con un mayor nivel educativo que la población local —el 39% de venezolanos mayores de 25 años tiene estudios superiores concluidos frente al 31% de los peruanos—, la mayoría se encuentra atrapada en circuitos informales, con empleos precarios y bajos ingresos. La falta de políticas públicas eficaces, las barreras de convalidación profesional y una percepción social deteriorada limitan su plena inserción y desaprovechan su aporte potencial a la economía peruana.
Esta situación plantea una pregunta de fondo: ¿qué estamos dejando de ganar como país al no incorporar de forma plena a una población joven, preparada y con alto potencial productivo?
Un perfil con calificaciones, pero sin oportunidades
Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), resalta una paradoja. “A pesar de que en promedio los venezolanos mayores de 25 años tienen más estudios superiores que los peruanos, su integración al mercado laboral ha sido limitada y predominantemente informal”, señala. Según la ENPOVE 2022, elaborada por el INEI, el 39% de los venezolanos en ese rango etario tenía estudios superiores concluidos, frente a solo el 31% en la población peruana. Esta diferencia se amplía entre los mayores de 34 años: 45% frente a 32%.
Sin embargo, este capital humano no ha sido adecuadamente aprovechado. “No ha habido una adecuada integración del mercado laboral de los migrantes venezolanos. La cifra de participación formal se mantiene relativamente constante en los últimos años”, advierte Herrera.
El propio Banco Mundial ha estimado que el 71% de los trabajadores venezolanos en las principales ciudades del país se desempeña en condiciones de informalidad. En comparación, el promedio de informalidad laboral entre peruanos en esas mismas ciudades es del 64%.
Brechas de ingresos y condiciones precarias
La informalidad no solo limita el acceso a beneficios laborales, sino que también se traduce en ingresos más bajos y menor calidad de vida. De acuerdo con la misma encuesta ENPOVE, los migrantes venezolanos ganan, en promedio, 29% menos que sus pares peruanos, una brecha que se acentúa fuera de Lima Metropolitana.
Este desfase salarial persiste a pesar de una elevada presencia en sectores económicos dinámicos como servicios (55%) y comercio (24.3%). Además, muchos de ellos participan en sectores que han crecido en los últimos años, como las plataformas digitales de transporte y delivery, donde encontraron una ventana de ingreso al mercado, aunque sin garantías mínimas.
“La precariedad laboral está directamente ligada a brechas sociales más profundas. Muchos migrantes tienen necesidades básicas insatisfechas en vivienda, salud y educación. Incluso se observa una menor matrícula de niños venezolanos en el sistema educativo peruano”, añade Herrera.
Un aporte económico desaprovechado
Los beneficios de una integración laboral efectiva no solo se traducen en bienestar individual, sino también en impacto macroeconómico. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), si el Perú lograra integrar de manera adecuada a la población migrante venezolana, el aporte potencial de este grupo podría representar hasta el 4.5% del PBI nacional al 2030.
Este escenario, sin embargo, requiere de condiciones estructurales que hoy no están completamente dadas: convalidación de estudios, reconocimiento de títulos profesionales, incentivos a la contratación formal, así como campañas que ayuden a reducir la percepción de inseguridad que —como explica Herrera— puede frenar la contratación de migrantes, incluso por prejuicios o estigmas asociados a la criminalidad.
“El reto no solo es técnico o económico, también es social e institucional. Necesitamos construir una narrativa diferente: una en la que se reconozca el aporte real y potencial de esta comunidad, y donde se refuercen los controles sin sacrificar los derechos”, apunta la economista del IPE.
Según un reciente estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que los migrantes y refugiados venezolanos contribuyeron con unos 530 millones de soles a la economía nacional durante 2024.
El peso actual en el sector formal
De acuerdo con el MTPE, en el primer cuatrimestre de 2025 el total de trabajadores formales registrados en planilla electrónica fue de 4.184.493, de los cuales 53.607 son de nacionalidad venezolana. Esto convierte a esta comunidad en el 70.91% del total de trabajadores extranjeros registrados en el Perú, muy por encima de colombianos (4.260) o chinos (4.469), que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.
El salario promedio en el sector privado alcanza los S/2.914, cifra que para los trabajadores venezolanos es todavía difícil de alcanzar, dada su fuerte concentración en actividades poco remuneradas y con alta rotación.
Políticas públicas aún en construcción
A pesar de los avances normativos —como la creación de permisos temporales de residencia o la flexibilización de requisitos migratorios—, el Estado peruano aún carece de una política integral de integración laboral. El enfoque predominante ha sido reactivo, y muchas de las respuestas han provenido de la sociedad civil, ONGs y organismos internacionales.
“El Estado debe facilitar procesos de inserción real al mercado formal. Hablamos de certificación de competencias, de validación de experiencias, de acceso a servicios básicos y protección frente a abusos laborales. Sin estos mecanismos, el potencial se diluye”, recalca Herrera.
En esa línea, urge también reforzar la vigilancia contra redes criminales que puedan instrumentalizar la vulnerabilidad migrante y consolidar narrativas que asocian migración con inseguridad. La desinformación, los estigmas y el miedo dificultan no solo la integración laboral, sino también la convivencia social.
¿Y qué pasa si no hacemos nada?
El Perú enfrenta una oportunidad que no se repetirá fácilmente: capital humano dispuesto a aportar, con alta calificación educativa, presencia urbana y voluntad de trabajo. Desaprovecharlo no solo implica pérdidas económicas, sino también una profundización de brechas sociales, más informalidad, más desigualdad y más conflictos.
Los datos son claros: más de 1.2 millones de venezolanos viven hoy en el Perú, según Migraciones, y más de un millón y medio si se suman los que están en situación irregular. La pregunta ya no es si debemos integrarlos, sino cómo hacerlo de forma justa, ordenada y sostenible.
“Estamos perdiendo una oportunidad de oro. Integrarlos adecuadamente no solo beneficia a los migrantes, beneficia al país”, concluye Paola Herrera. Pero para lograrlo, se necesita voluntad política, coordinación multisectorial y una visión de desarrollo que entienda que ningún país crece excluyendo a quienes ya forman parte de su realidad.